
Ventura López, el maestro que hacía llover libros en Oaxaca
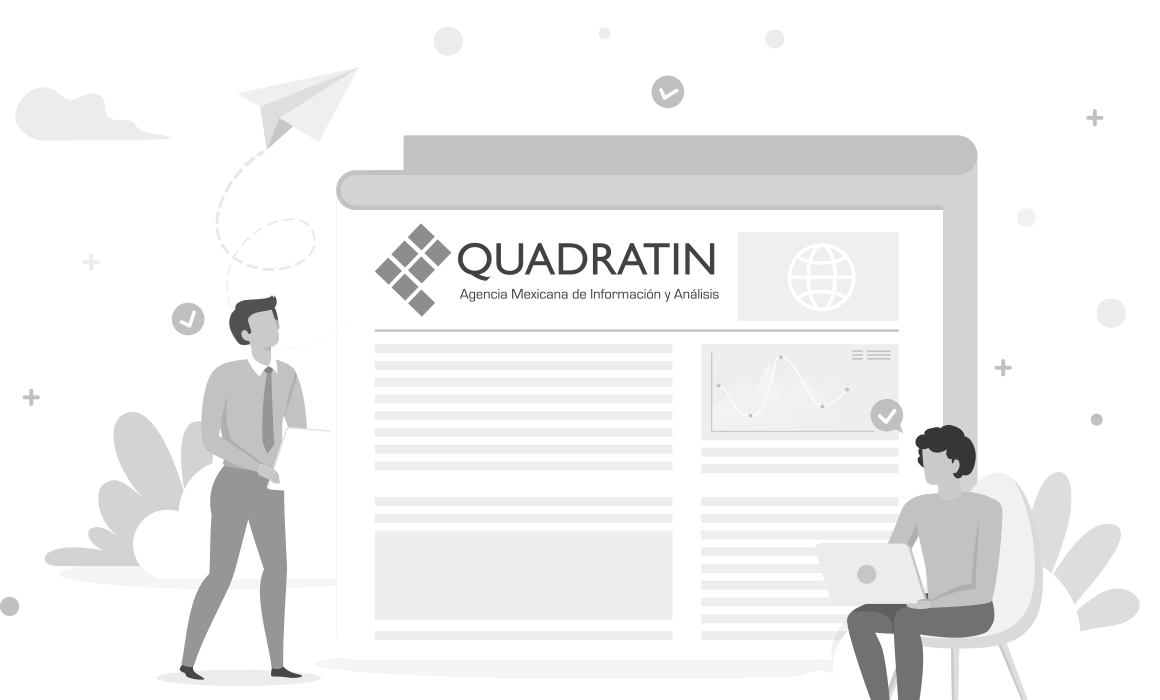
México, D.F. 18 de septiembre de 2009 (Quadratín).- Nadie niega que somos una economía de mercado inscrita, de pleno derecho, en lo que podríamos llamar (aunque a muchos no les gusta el nombrecito) capitalismo mundial. Y tampoco nadie niega que, entre los países con economía de libre mercado, México ocupa uno de los peores lugares en eficiencia y eficacia de su modelo. Por ejemplo, no hay ahorro nacional y por eso no crecemos (el famoso PIB) a la velocidad que reclama la demanda de empleos, de mayores salarios y de mejores niveles de bienestar; para invertir, dependemos de la inversión extranjera que todos sabemos que no es precisamente una hermana de la caridad. No generamos tecnología propia y, por tanto, la productividad de nuestros trabajadores y la competitividad de nuestros productos están controladas por nuestros propios poderosos competidores, que sí están revolucionando constantemente sus métodos de producción y generando continuamente nuevos productos. Y, paradójicamente (por no decir absurdamente), somos los campeones del libre mercado, cuando realmente casi no tenemos nada que vender ahí, salvo nuestra mano de obra barata y muerta de hambre por eso.
El campo es zona de desastre. Lo hemos abandonado porque, dicen, es más barato comprar alimentos en el mercado mundial que producirlos en México. Esto, en términos cuantitativos, puede ser cierto; pero no lo es en términos de soberanía y seguridad nacionales y menos en función de una estrategia económica de largo aliento. Y si no, veamos lo que pasa en los países desarrollados: ellos no han matado su agricultura; ellos sí saben que lo inteligente no es dejar de producir, por baratos que sean los alimentos extranjeros, sino mejorar todo el proceso de la producción agrícola para que el agricultor aprenda a producir más y más barato. Pero, a nosotros, eso nos parece un simple desperdicio. Finalmente, ocupamos también uno de los últimos lugares en materia de distribución de la renta nacional. Según economistas independientes de indudable solvencia, la cifra de pobres ronda los 80 millones. Y aquí no tratamos de humanismo o de justicia abstracta sino de economía pura y simple. La cuestión es: ¿cómo podemos convertirnos en una economía fuerte y desarrollada, capaz de salir a competir a la palestra mundial, con un sistema educativo reprobado a escala internacional y con obreros sin vivienda, sin servicios, sin educación, hambrientos, famélicos y enfermos? ¿Por qué razón, bajo el influjo de qué incentivos materiales o morales, un obrero así va a ponerse a la altura de sus similares norteamericanos, franceses o alemanes?
El capitalismo mexicano puede y debe mejorar. Es más, está obligado a hacerlo so pena de llevarnos al desastre social. Podemos y debemos ponernos a la altura de los países más desarrollados de la tierra. Y esto no es simple voluntarismo; tenemos ejemplos elocuentes que hablan por sí solos: Corea del Sur, Singapur, los llamados tigres asiáticos en general, Japón, Italia y varios más. Todos ellos tienen menos territorio, menos mar, menos recursos naturales y menos brazos para trabajar que nosotros, y sin embargo, en poco tiempo (sobre todo los asiáticos) se han colocado en los primeros lugares del desarrollo mundial. España misma, que hasta hace poco era el pariente pobre de los europeos, hoy pasea por el mundo sus éxitos económicos y financieros con la arrogancia que le es característica. Nosotros, en cambio, vamos de crisis en crisis y repitiendo siempre la misma receta: hay que apretarse el cinturón, son medidas amargas pero necesarias, México es más grande que sus problemas y etc., etc., etc.
Con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República nos recetó un decálogo del que dijo rotundo que no sólo es lo más conveniente, sino lo único que nos queda por hacer. Pero vayamos despacio: si un enfermo es conminado a tragarse cierta medicina, estará en su derecho de asegurarse de que la misma ha surgido de un estudio riguroso y del diagnóstico correspondiente. Sólo entonces la tomará confiadamente. Por tanto, es nuestro derecho preguntar: ¿de dónde salió el decálogo presidencial? ¿En qué estudio serio, hecho por quién, se apoya? ¿Quién es el economista honrado y valiente que explique al pueblo ese absurdo de que para combatir la pobreza hay que cobrar más impuestos a los pobres? (y que no se nos trate como tarados diciendo que el IVA generalizado es justo porque el que gasta más paga más). ¡Claro, el pobre gasta menos justamente porque es pobre; y con el impuesto a medicinas y alimentos se hará más y gastará menos todavía! Pero lo poco que pagan millones supera con mucho lo mucho que gastan unos cuantos ricachos. Y si no, ¿por qué se insiste en que paguen IVA los pobres y precisamente en los productos de consumo masivo?) ¡A ver quién es el bueno que explique por qué un país cuyo mercado interno es casi inexistente, debe aplaudir el actual modelo exportador que sólo beneficia a unos cuantos, gracias a los salarios de hambre que pagan a sus trabajadores!
Escuchaba el otro día a un presentador de la televisión preguntarle, con voz impostada y energía fingida, al secretario de Hacienda, si podía asegurarle a los mexicanos que su receta nos sacaría de la crisis. Y el señor Carstens, por supuesto, contestó afirmativamente. Pero yo quisiera recordarle a ambos que el reto de México no es salir de esta crisis, sino de la larga cadena de crisis que ya llevamos padecida y de la cual, la actual, es sólo el último eslabón. ¿Es que antes de esta crisis estábamos en Jauja? ¡Ni mucho menos! La economía mexicana padece males estructurales muy graves que exigen un estudio serio y un diagnóstico integral que nos diga cómo convertirnos en la potencia económica que podemos y necesitamos ser. ¿Qué no podemos hacerlo? ¿Y para qué sirven, entonces, tanto graduado en Harvard, Yale, Chicago y demás santuarios de la economía de mercado? ¿Tendremos que recurrir, acaso, a los brujos de Catemaco?