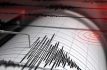
Reporta Sismológico un nuevo movimiento de 4.1 en Tlacolula
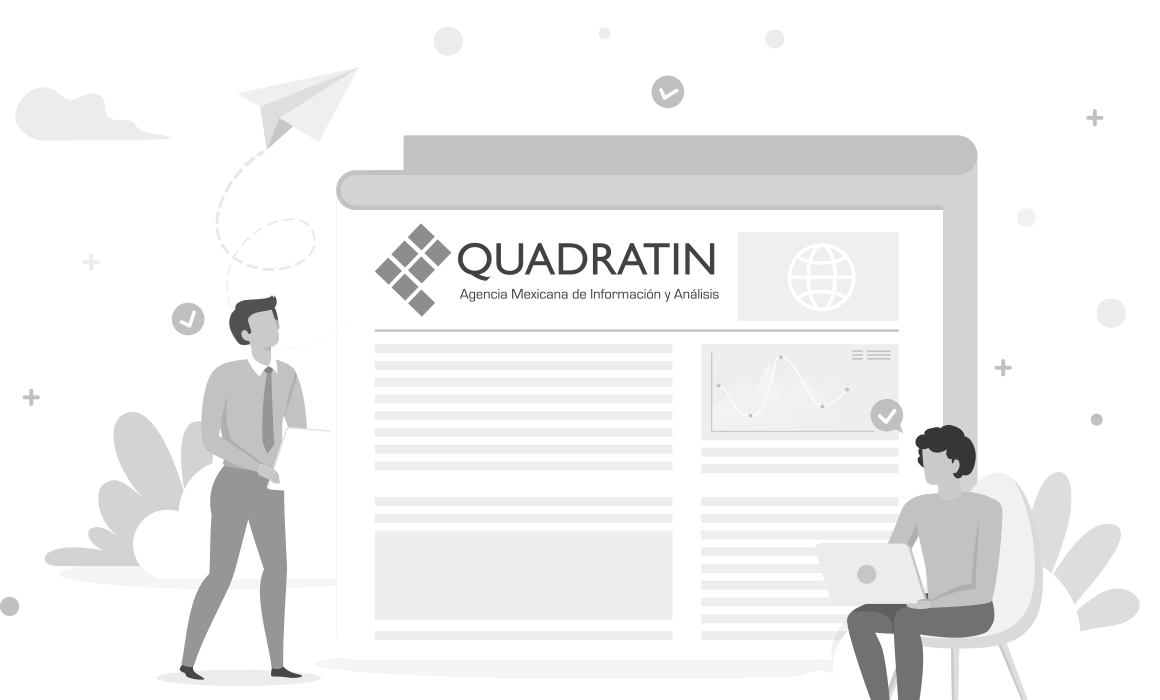
Alguien ha dicho, con más sentido místico que práctico, que es preferible sufrir una injusticia que cometerla. Lo cierto es que tan terrible es una cosa como la otra y que, por eso, ambas deben ser evitadas cuidadosamente.
Odiosas y graves son, en particular, las injusticias que cometen las instituciones y los hombres encargados de perseguir los delitos y de castigar a los delincuentes; tanto que cuando éstos, por descuido, incompetencia o corrupción, traicionan la fe pública, minan las bases mismas de la estabilidad social.
Sobre esto, insisto en que es un error, una injusticia y una clara violación a la ley, ese circo grotesco que se monta ante los medios cada vez que se detiene a un importante capo del narcotráfico junto con sus más cercanos colaboradores; o a una peligrosa banda de secuestradores que operaba en tal lugar y que ha cometido tales crímenes.
Es injusto, y una violación al derecho, primero, porque no se les presenta (en realidad, no se les debía exhibir de ninguna manera) como sospechosos, sino como reos convictos y confesos, o sea, como los probados culpables de los delitos que se les achacan; segundo, porque se les exhibe en paños menores o en andrajos, con la intención de que la gente asocie en su mente pobreza con delincuencia; tercero, porque se les filma tirados en el piso con la cara aplastada contra el pavimento, zarandeados de modo violento y humillante por sus captores y, en el colmo de la ilegalidad, muchos de ellos con el rostro tumefacto, prueba indudable de que han sido brutalmente golpeados; y, cuarto, porque se les obliga a posar con un arma en la mano (que nunca se sabe si es realmente suya) para echarles encima al público, y se les obliga a declararse culpables ante cámaras y micrófonos, con lo que se viola la garantía de que nadie puede ser obligado a declarar en su contra.
Se ha dicho reiteradamente (y no por mí, sino por especialistas en la materia) que el estado carece de facultades para aplicar castigos a discreción, que no puede ni debe excederse a la hora de perseguir, juzgar, sentenciar y castigar a los infractores de la ley; que debe ceñirse rigurosamente a ella para que todo mundo, incluidos los reos y sus familiares, queden convencidos de que se ha hecho verdadera justicia.
¿Qué buscan, pues, quienes montan el numerito mediático que he referido más arriba? ¿Creen que así la sociedad va a cambiar su percepción negativa acerca de la descomposición de policías, ministerios públicos y jueces?
¿O buscan intimidar con eso a las bandas de criminales? Si piensan todo eso, es hora de decirles que se equivocan; que ni la sociedad se chupa el dedo, ni los delincuentes son niños de pecho que se asusten con el coco; que lo que realmente consiguen es despertar en éstos un feroz deseo de venganza que los lleva a incrementar a límites vesánicos su crueldad con quienes tienen la desgracia de caer en sus manos. ¡Basta ya de usar a los detenidos (culpables o no) para hacerse propaganda barata, porque quienes pagan el precio de tal imprudencia y falta de tacto, son los ciudadanos que nada tienen que ver con esa feria de las vanidades.
Pero hay otra injusticia más grave que la anterior, y ésa es la fabricación de culpables, de chivos expiatorios como les llama la vox populi, que lleva a la cárcel a gente inocente sólo para que las autoridades puedan presumir de eficiencia ante los medios y ante la ciudadanía.
Todos sabemos que en México ésta ha sido, y es, una lacra innegable que nunca se ha erradicado; y hoy la traigo a colación por el caso del brutal como inútil asesinato del niño Fernando Martí.
La forma en que las autoridades están llevando el asunto no gusta del todo a mucha gente por dos cosas importantes. Primera, porque parecen volcadas sólo sobre este crimen, como si los cientos, y aun miles de víctimas del crimen organizado que han caído antes y después del reprobable asesinato del niño Martí, no tuvieran ninguna importancia.
Prueba evidente de esto es el caso de la jovencita Silvia Vargas que, como sus propios padres han dicho, a más de un año de su desaparición no hay ninguna, absolutamente ninguna pista de sus captores ni, por tanto, visos de que vaya a resolverse su desaparición.
Segunda, la sospechosa celeridad con que se han presentado culpables en el caso Martí. La opinión pública, me consta, se pregunta: ¿por qué en este caso sí, y en la inmensa mayoría de los demás no se detiene nunca a los culpables, aunque pase una eternidad? Y razona que sólo hay dos respuestas posibles, ninguna de las cuales favorece a la autoridad: o bien que la eficiencia en el caso Martí demuestra que en los demás casos no se actúa por negligencia y/o complicidad; o bien que todo es un montaje, con chivos expiatorios de por medio, para acallar la indignación pública.
Esto último cabe porque, como ya dije, no es ninguna novedad en México; pero la sospecha crece cuando los dos hijos y la esposa del señalado como jefe de la banda salen a declarar que las imputaciones en contra de su familiar son falsas, inventadas bajo la presión social para que haya resultados.
Y se suma el hecho de que los compañeros de trabajo de Lorena Hernández, mujer policía también inculpada, declaran que avalan su conducta y aseguran que es una víctima inocente de la premura oficial.
¿Debemos dar crédito, sin más, a quienes hacen estos señalamientos? No, naturalmente; pero tampoco deben ser desdeñados sin hacer las averiguaciones necesarias y presentar las pruebas correspondientes, sobre todo si se toman en cuenta, con honradez, los antecedentes de este tipo.
Y esto es en interés de todos; porque si la autoridad, en vez de castigar a los verdaderos criminales se ceba en inocentes, simplemente estará agravando la injusticia (que ya es insoportable en el nivel actual), echándole leña al fuego de la indignación popular que, por razones distintas pero igualmente irritantes, amenaza con desbordarse en cualquier momento. Que conste.