
Nombra Ulises Ruiz a Sofía Castro coordinadora de México Nuevo en Oaxaca
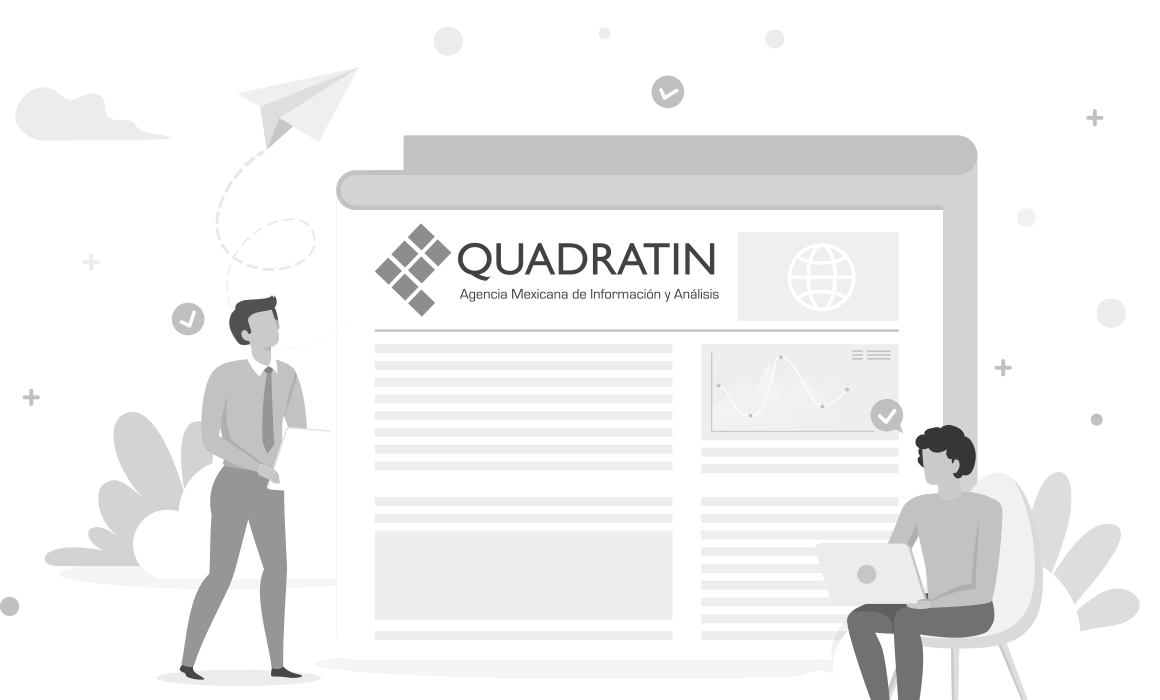
México, D.F. 25 de septiembre de 2009 (Quadratín).- Fetichismo, define el diccionario de la Real Academia Española, es el culto de los fetiches y, en forma figurada, es idolatría, veneración excesiva. Y fetiche: ídolo u objeto de culto supersticioso en algunos pueblos primitivos. Dicho en otros términos, el fetichismo es la reverencia y el acatamiento excesivos de un objeto o de una persona, a los que se atribuyen poderes mágicos y cualidades superiores que en la realidad no poseen, en un acto de fe nacido de la ignorancia o los intereses del fetichista.
El fetichismo hacia los gobernantes ha existido, prácticamente, desde la aparición del Estado en la sociedad humana, ya que es la materialización de las relaciones entre débiles y poderosos, entre dominantes y dominados y, de modo particularmente significativo, entre gobernantes y gobernados; pero ha cobrado su mayor auge en las épocas de despotismo unipersonal, del poder concentrado en un autócrata, llámese rey, emperador, zar, káiser o césar. El fetichismo de Estado fue fomentado siempre, como es lógico, desde las esferas mismas del poder público, como una eficaz arma de control de las masas oprimidas, es decir, como política de Estado para asegurar la paz, la estabilidad y el funcionamiento terso del statu quo.
Por eso, en ciertas épocas, el fetichismo del poder alcanzó extremos increíbles de irracionalidad y de arbitrariedad. Sólo como ejemplos, recordemos que los emperadores chinos se hacían llamar hijos del cielo; que en la Grecia pre-helénica fueron convertidos en dioses simples mortales como Minos en Creta, Egeo, Teseo y otros en la Grecia continental, como premio a sus hazañas; y que en la Roma imperial era frecuente la apoteosis, es decir, la elevación a la categoría de divinidades, mediante ceremonia pública, de gobernantes y generales que, a juicio de la colectividad, se hubieran hecho merecedores de ese inmenso honor. Y nuestros antepasados mexicas no se quedaron atrás. Baste recordar la reforma ceremonial de la corte del último de los Tlatoanis que gobernó en paz, antes de la llegada de los españoles, al imperio mexicano: Moctezuma II o Xocoyotzin, como se le conoce. Nadie podía verle a la cara; un heraldo iba delante de su cortejo avisando a la gente de la proximidad del monarca, de modo que pudiera desaparecer, voltearse hacia las paredes o postrarse de hinojos con la vista baja; tanto así que, cuando cierto acucioso historiador quiso oír de labios de algún sobreviviente la descripción física del gobernante, la respuesta general fue que no podían hacerlo porque nadie le había visto el rostro jamás. Tampoco podía mirarlo de frente quien fuera recibido en audiencia por él, y, antes de exponerle su asunto, tenía que hacer una triple reverencia tocando el suelo con la frente y recitando la formula ritual: ¡Tlatoani, noh Tlatoani, huey Tlatoani!. Al retirarse, debía hacerlo caminando hacia atrás, pues estaba prohibido darle la espalda, y, finalmente, su sagrada persona casi no tocaba el suelo; era siempre llevado en andas por sus servidores y, cuando por excepción decidía caminar, un noble iba delante barriendo el suelo y regando agua y pétalos de flores odoríferas.
Pero, si algún lector casual está tentado a soltar la risa, le advierto que este fetichismo ridículo no es cosa del pasado; sigue vivo entre nosotros, sólo que bajo una forma distinta. El gobernante actual sigue siendo intocable, directa e indirectamente (mediante la crítica); ya no se le declara divino oficialmente, pero su corte de aduladores y lacayos le repite, todos los días y en todos los tonos, que lo es de facto; una nube de guaruras y una verdadera parafernalia tecnológica garantiza su seguridad donde quiera que va, lo aísla de las masas e impide que la gente humilde se le acerque a menos de 50 metros de distancia. Si hoy se pidiera a los mexicanos comunes que describieran a sus gobernantes, un buen número contestaría, como antaño, que no los conocen porque es casi imposible verlos de cerca. Y lo esencial de esto es que las decisiones de mayor trascendencia para el país se siguen tomando en reducidos cenáculos de hombres política y económicamente poderosos, ocultos a los ojos del gran público, aunque la responsabilidad última de tales decisiones sea asumida públicamente por el Huey Tlatoani en turno. ¿Y cuáles son los frutos de este fetichismo tecnológicamente modernizado? La soberbia ilimitada, la grosera prepotencia, la insensibilidad y la sordera políticas del gobernante, que acaba creyéndose realmente infalible; la vanidad enfermiza y la hipersensibilidad morbosa que lo llevan a pensar que cualquier reclamo o discrepancia de sus gobernados es un ataque a su autoridad y un intento por poner a prueba su poder. El endiosamiento ha llevado a muchos a creer que hacer justicia al necesitado es dejarse derrotar por él, un acto vergonzoso que los hará ver como gobernantes débiles y los hará perder el respeto y la consideración de la colectividad. Y actúan en consecuencia.
Gente ubicada en un alto nivel político del gobierno del licenciado Mario Marín Torres, gobernador de Puebla, nos aseguran que ésta es la razón por la que se niega rotundamente a resolver las justas demandas de los antorchistas, que llevan más de 100 días plantados frente a sus oficinas en demanda de justicia. Por mi parte, creo que hay, además, fuertes intereses políticos y económicos de los verdaderos dueños del poder en Puebla, que respaldan esta tozuda negativa; pero no dudo que la soberbia nacida de una adulación desvergonzada sea uno de los factores, y no el de menor peso, que explican su conducta represiva y lo afirman en la idea de que su deber es dar una lección a los chantajistas de Antorcha, como le aconsejan y aplauden sus lacayos en la prensa poblana. Estamos, pues, ante una demostración palpable de que el fetichismo moderno de los poderosos no es una pura invención de quienes viven de la industria de la oposición, sino una muy nociva y peligrosa realidad cotidiana, que puede y debe ser combatida por las fuerzas realmente democráticas de la nación.