
Despliega Seguridad 526 acciones estratégicas durante Guelaguetza
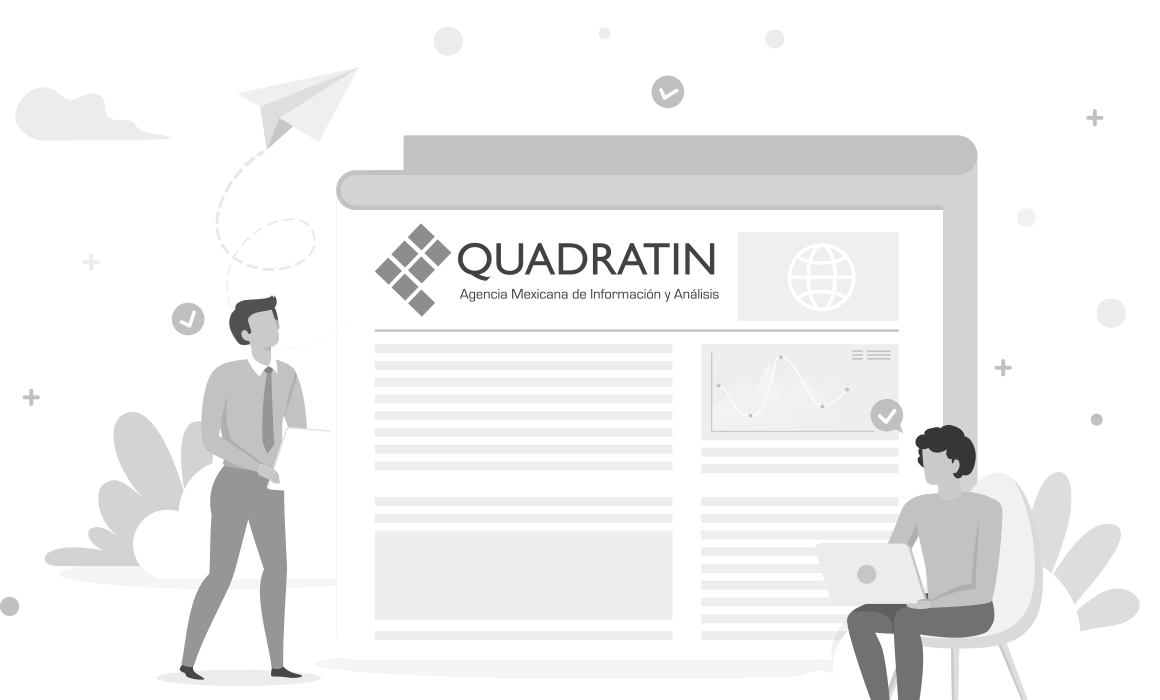
<Oaxaca, Oax. 16 de julio 2012 (Quadratín).- El viento frío de la mañana agita los encanecidos cabellos de Manuel, el arenero de las riberas del río Atoyac. Antes que el alumbrado público se apague el hombre arrastra sus pasos por las calles de San Martín Mexicapan, pueblo de mexicas. Su padre fue arenero; un día de su infancia le enseñó el oficio que le viene desde el padre de su padre, quien apaleó arena en las soledades del río cuando los límites de la ciudad eran otros.
Camina por la arena suelta mientras el lucero de la mañana alumbra con sus últimas luces la corriente que se escurre entre los matojos. Busca el banco de arena que en algún recodo dejó el agua en su correr nocturno. Alguna hierba apenas visible le dirá el lugar exacto donde tiene que meter la pala, algún tronco removido, una poza.
Manuel sabe que la arena cambia de sitio de la tarde a la noche, de la noche a la mañana. Nunca es la misma arena por donde andan sus pasos, así la gente vea todo el tiempo el mismo montón de basura y mal olor. La arena cambia su posición de la noche a la mañana, fue lo primero que le enseñó su padre allá en los años de su niñez.
El frío de la mañana le pega en la cara y el viejo arenero enfrentará el mismo estremecimiento que sintió cuando su padre lo llevó por primera vez a la playa del río, una mañana de agosto en un día en que el dueño de la tienda fue a cobrarle a su padre el consumo del mes.
Desde ese primer día Manuel supo que vino al mundo para habitar el silencio de la arena. Con las primeras jornadas de trabajo, cuando su pequeño cuerpo se partió de dolor y cansancio y fiebre, escuchó más allá del silencio la música del agua.
En las semanas que vinieron sus jornadas de trabajo fueron más agotadoras. No laboraba para saldar el compromiso de su padre con el tendero, para que sus hermanos pudieran comer y vestir, para que su madre no pasara apuros, sino porque a través del dolor de su cuerpo sus oídos alcanzaban la música del agua.
De su choza en Mexicapan salía desde la madrugada y regresaba al anochecer. Sus vecinos se acostumbraron a ver caminar al hombre menudo que saludaba cortésmente mientras en su rostro se dibujada una sonrisa de quien está satisfecho con el trabajo con que se gana el pan.
Pasó el tiempo y en la ciudad los caminos de carreta que recorrió su padre fueron substituidos por calles pavimentadas de concreto, por donde trasladaban el material de construcción en grandes camiones. Manuel se sostuvo en lo suyo, partirse el cuerpo en las soledades de la playa del río.
En los días de su vejez pudo percibir que el correr del agua del río cada año era menor. Un amanecer escuchó claramente que la música del agua se marchaba, que con todo el cansancio de su cuerpo, de su vida, no la podía retener. Levantó los ojos de la arena y vio el cielo con nubes muy altas.
Suspendió el trabajo, recogió el morral y la pala. Regresó a su choza. Esa noche pidió a su mujer que preparara una enorme jarra de café, como para más de diez gentes, le dijo, y se acostó a dormir.