
Palestina, Gaza y la Sagrada Familia
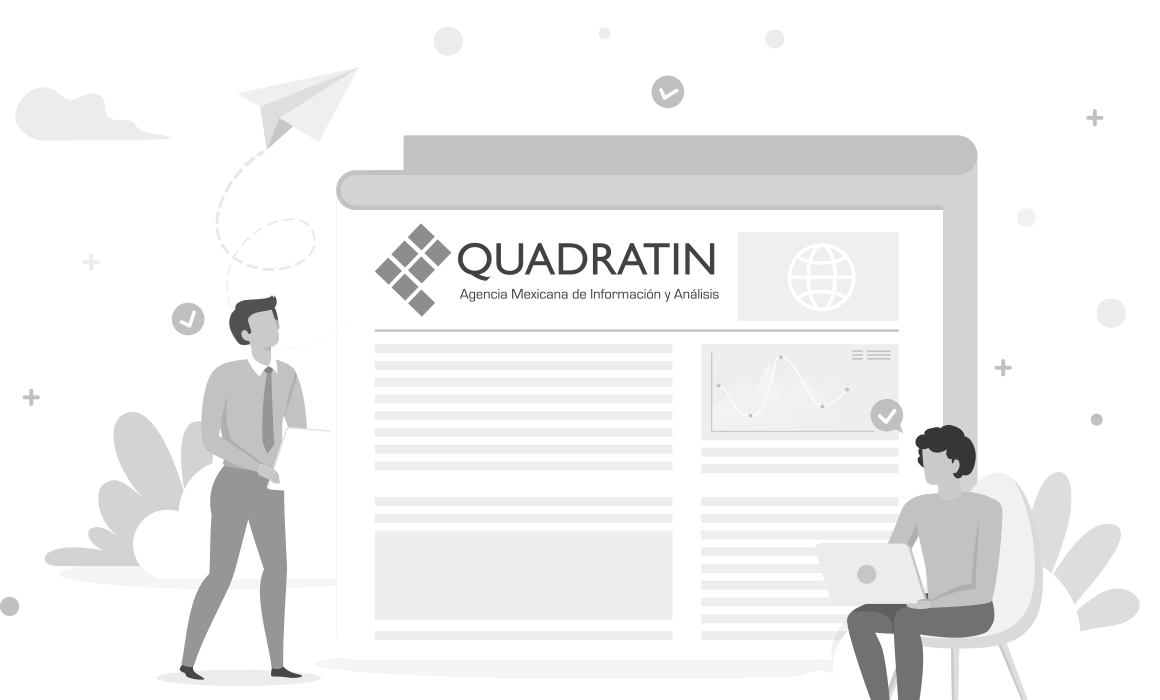
MÉXICO, DF, 16 de mayo de 2015.- Las ciudades fueron construidas como espacios de encuentro, de seguridad y de mutua ayuda, una vez superada la época del nomadismo. Aún con la trashumancia, permanecían las ciudades y los pueblos en donde los hombres recuperaban fuerzas, afrontaban los inviernos, engendraban y se ocupaban de sus familias y se abrían a la roturación de los campos de acuerdo con el ciclo de las estaciones.
En muchas sociedades, aún ahora, no se concibe la propiedad de la tierra, pero sí su uso en armonía con el resto de las familias. Se marcaba una línea a partir de un río y los miembros de cada familia o de cada clan roturaban, sembraban y cuidaban lo que podían sus fuerzas para su uso y para el de la “grande familia”, todas las personas vinculadas por la sangre o por la hospitalidad.
Era inimaginable un anciano abandonado, un niño desnutrido o alguien enfermo del que no se ocupase la comunidad. Eran como un cuerpo con sus miembros: nadie podía imaginar no sentirse responsable de los demás. El vínculo establecido era sagrado.
Por eso, en África, América o Asia, en las comunidades primitivas, regía la solidaridad como algo natural e ineludible, como un vínculo de sangre, cuya violación acarrearía males a toda la comunidad. Pero vinieron los conquistadores de otros imperios o etnias dominantes y, para aprovechar mejor lo que ellos llamaban “recursos” humanos o naturales –buenos para ser explotados-, fomentaron la concentración en pueblos y ciudades.
Empezó a regir el principio de productividad, de búsqueda del mayor beneficio, de éxito en los negocios. Los mercaderes impusieron sus reglas por encima de las etnias, de las familias y de las tradiciones. Esta fue la luz que alumbró las conquistas, las “evangelizaciones” y las colonizaciones.
Desde entonces, la gente acostumbrada a caminar para ir a buscar el agua, para cultivar los campos o para la caza, se buscaban sus alimentos y los útiles necesarios para la convivencia en paz y en solidaridad. Llevaban una vida más sana de lo que iba a suceder en los arrabales de las ciudades.
En África, las ciudades después del siglo 16 se asentaban en los puertos adonde conducían los caminos procedentes de las minas, los bosques o los campos de cultivos. No había redes horizontales ni transversales. No hay más que mirar los mapas. Y en las ciudades se fueron hacinando millares de personas que abandonaban sus campos, sus familias y sus tradiciones siguiendo el espejismo del llamado “progreso del hombre blanco”.
Así comenzaron a proliferar enfermedades surgidas del hacinamiento, de la falta de vida en contacto con la naturaleza, de comida producida por el esfuerzo y el trabajo de las personas. Los seres humanos fueron contados, pesados, medidos y utilizados como medios para alcanzar el fin de los beneficios. El sujeto pasó a ser objeto, instrumento para alcanzar los “nobles” fines de los europeos cristianos, enviados por Dios a salvarlos de la barbarie.
Enfermedades que no se conocían en las comunidades agrícolas comenzaron a proliferar, la soledad y el aislamiento sustituyeron a las relaciones de fraternidad, de solidaridad y de comunidad.
Tengo dicho muchas veces que hay varias clases de pobres: los que no tienen que comer, los que no tienen acceso a la educación necesaria para la libertad y para la responsabilidad, los que no saben que son pobres y los que ni siquiera saben que son hombres y mujeres, personas.
Por eso, hoy tenemos muchedumbres solitarias y aisladas entre las multitudes de las ciudades deshumanizadas en las que lo que importa es tener, más que ser. En las que miles de seres humanos padecen de esquizofrenia con personalidades desintegradas que buscan sobrevivir en un piélago de riqueza desbordante y acusadora.
Hoy, ser pobre es un delito. En las ciudades, no tener es pecado. Pero las instituciones deben de caer en la cuenta de que es posible reorganizar la convivencia y hacer habitables las zonas agrícolas, ganaderas y piscícolas. Que es preciso recuperar las señas de identidad volviendo a las raíces.
Hoy es posible aprovecharnos de las nuevas tecnologías y de los avances de la ciencia para construir comunidades en las que las personas se sientan ciudadanos y vivan en solidaridad e interdependencia. Es posible extender la educación básica a todas las personas desde la infancia, acceder a los cuidados sanitarios fundamentales, recuperar la maternidad y la paternidad responsables, cuidar del medio ambiente en el que vivimos, nos movemos y somos porque la tierra no pertenece al hombre, el hombre pertenece a la tierra. Y esto traerá la paz como fruto de la justicia.
José Carlos García Fajardo
Profesor Emérito de Historia del Pensamiento Político y Social por la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Director del Centro de Colaboraciones Solidarias (CCS)
Twitter: @GarciafajardoJC