
Ventura López, el maestro que hacía llover libros en Oaxaca
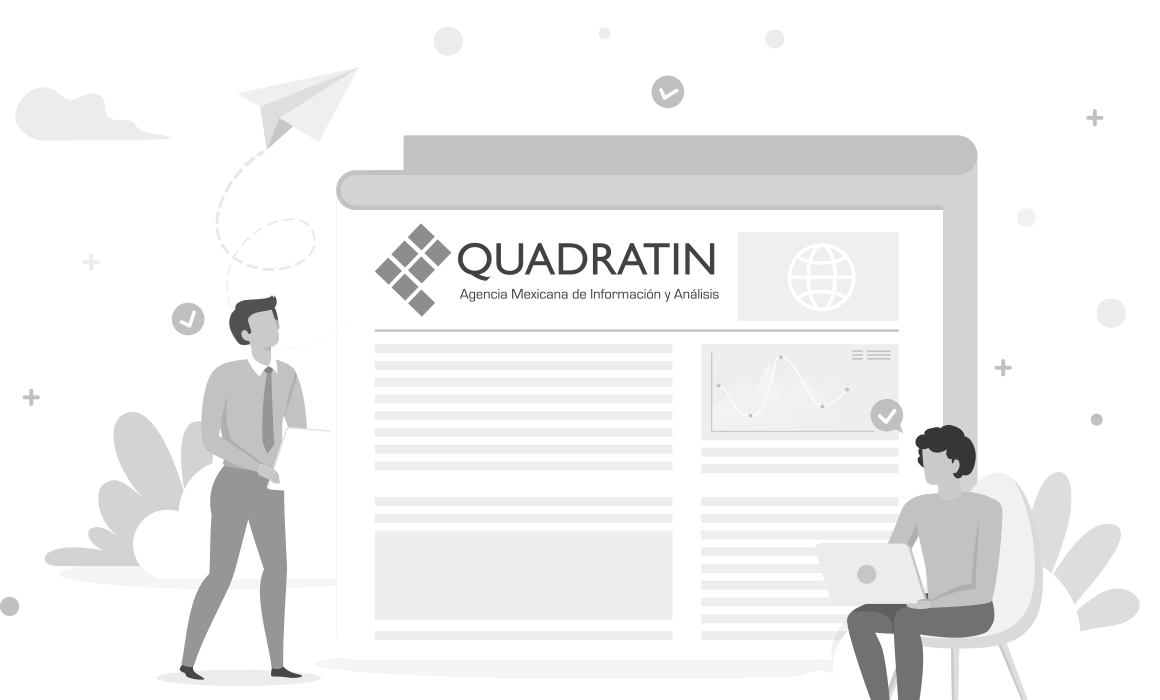
Samael Hernández Ruiz / Colaboración
Oaxaca, Oax. 20 de marzo 2011 (Quadratín).- Espero la salida de mi autobús y estoy cansado, hambriento, con ganas de llegar a Oaxaca y tirarme en la cama a dormir. Estas sensaciones me provocan recuerdos, algunos, ciertamente dolorosos.
Aquella noche del 10 de noviembre de 1973 era particularmente fría. Había quedado de verme con Alberto en la esquina que hacen las calles de Reforma e Independencia, frente a la Proveedora Escolar. Luego que bajé del camión caminé sobre Independencia hacia Reforma, a la altura de la Alameda sentí que el frío se intensificaba, se lo achaqué a los frondosos árboles de aquel remedo de bosque, aunque bien pudo ser el nerviosismo de encontrarme con aquel hombre.
Como muchos, Alberto fue un joven arrastrado por la fuerza del tsunami guerrillero de aquellos años. La situación política, económica y social de México, no daba mucho margen a la juventud: el país pasaba de una crisis a otra, como un viejo autobús transitando por una calle llena de baches. Después del Milagro Mexicano, la segunda mitad de la década de los sesenta fue una sangría para la clase media y para los trabajadores del campo y la ciudad. Las posibilidades de ascenso social estaban prácticamente canceladas y para colmo, el autoritarismo del PRI nos hacía vivir en cada elección municipal, estatal o federal, una farsa que encima, quería que aplaudiéramos, y con todo, ¡algunos lo hacían!
Para muchos el año de 1968 fue la última gran experiencia de lucha democrática; la masacre de estudiantes en Tlatelolco el 2 de octubre, demostró que el régimen no estaba dispuesto a ceder el poder de manera pacífica. Para algunos esa fue la señal para tomar las armas; Alberto fue uno de ellos.
La organización de Alberto fue labrada más con voluntad, que con experiencia o conocimientos. Brillantes jóvenes universitarios terminaron por abandonar las aulas para dedicarse en cuerpo y alma a la revolución. Siempre me sorprendió su capacidad de aprendizaje: política, historia, economía, biología, química, filosofía, etc., etc., pasaban por sus extraordinarios cerebros dejando frutos tangibles. El cuidado de sus cuerpos, alejados de los vicios, dedicados al ejercicio y al entrenamiento físico, los convertía en atletas en más de un sentido. En ocasiones hacían caminatas de 60 a 70 kilómetros sin parar, eran marchas de 12 o 15 horas, después de la cuales, intentar quitarse los calcetines, implicaba el riesgo de llevarse con la tela, la piel quemada de la planta de los pies.
Si las dotes intelectuales y físicas de estos jóvenes me sorprendían, lo que me dejaba con la boca abierta era su calidad moral. Eran hombres de una sola pieza, sin dobleces y de trato amable. Personas incapaces de tomar algo que no les perteneciera, estaban dispuestos a quitarse el pan de la boca para dárselo al compañero más necesitado; gente que llevaba una vida sin lujos, que en algunos casos rayaba en la pobreza; sin embargo, nunca los oí quejarse de su precaria situación. Dialogar con el gobierno, ocupar un cargo público, ya no digamos recibir dinero o algún beneficio del Estado, era simplemente inadmisible; era mil veces preferible morir de hambre que aceptar algo del gobierno. Eran una especie de monjes guerreros. Comían de manera frugal, dormían poco y trabajaban demasiado: de día se ganaban la vida como obreros, de noche realizaban pintas, redactaban comunicados o daban instrucción marxista a jóvenes estudiantes, obreros y campesinos; por lo regular, la actividad terminaba en la madrugada, el sueño podía esperar. Nunca alardeaban de revolucionarios, llevaban una vida aparentemente tranquila y discreta, entregada a la causa.
Las actividades propagandísticas y de formación ideológica fueron cediendo su lugar a las acciones armadas. La policía y el ejército comenzaron a poner atención en sus actividades y se desató el infierno.
Los muchachos alegres y entusiasmados por la revolución, mudaron sus rostros por los de hombres serios, de ceño fruncido y mirada desconfiada. Poco a poco fueron cerrando su círculo para impedir la infiltración policiaca o la delación. La discusión política terminó siendo una parodia y la disciplina terminó siendo estrictamente militar; el proceso de descomposición había comenzado. Después vino lo peor: los ajusticiamientos internos, los enfrentamientos entre hermanos de causa, la deserción y la muerte, estuvieron cada vez más presentes.
La vida de esos hombres nada tiene que ver con la llamada izquierda de hoy, sin principios, sin formación ideológica, sin noción de partido, en fin, desclasada.
Una izquierda que se vende por un plato de lentejas, que con el primer cheque que recibe del gobierno se siente reivindicada y por fin miembro de la clase dominante.
Los integrantes de esa izquierda se vuelven asiduos clientes de restaurantes de lujo, mantienen las casas de sus amantes, afinan sus artes de la mentira y la hipocresía, la corrupción les envenena la sangre, pero al mismo tiempo los hace revolcarse de placer. Los he visto, conozco a algunos.
El temple de Alberto era otro. Esa noche me llevó pocos minutos llegar al lugar de la cita. Lo vi a media cuadra de distancia: envuelto en una gabardina café, se paseaba nervioso dando vueltas sin alejarse de la esquina de la Proveedora Escolar. Cuando me vio, pareció respirar tranquilo.
Avancé hacia él, le estreché la mano áspera y gruesa y me abrazó. Qué bueno que viniste me dijo- la policía me persigue y tengo poco tiempo.
- Para qué soy bueno, repliqué con timidez.
- Mi esposa está embarazada, ve a mi casa por ella y ponla a salvo.
- Lo haré, le dije un poco asustado.
Volvió a abrazarme y se marchó, nunca más lo he vuelto a ver.
Al día siguiente muy temprano, fui a su casa, demasiado tarde. Uno de los vecinos me dijo que unos hombres armados se la habían llevado. Supuse que la policía esperaba que Alberto llegara a su casa para detenerlo y al no llegar, decidieron llevarse a su esposa. Mi búsqueda de la mujer de Alberto fue inútil. Desapareció, como desaparecieron y siguen desapareciendo cientos, quizás miles de personas inocentes.
Esta tarde, con los párpados pesados, con ojos cargados de noches a medio dormir, la espalda adolorida y el estómago vacío, me sentí transportado a esos tiempos, cuando fui aprendiz de soñador. Fueron años duros, pero buenos. Ahora sólo me duele haber preferido dormir aquella noche. Perdóname Alberto, donde quiera que estés: Morituri te salutant.