
El tamaño de la calumnia
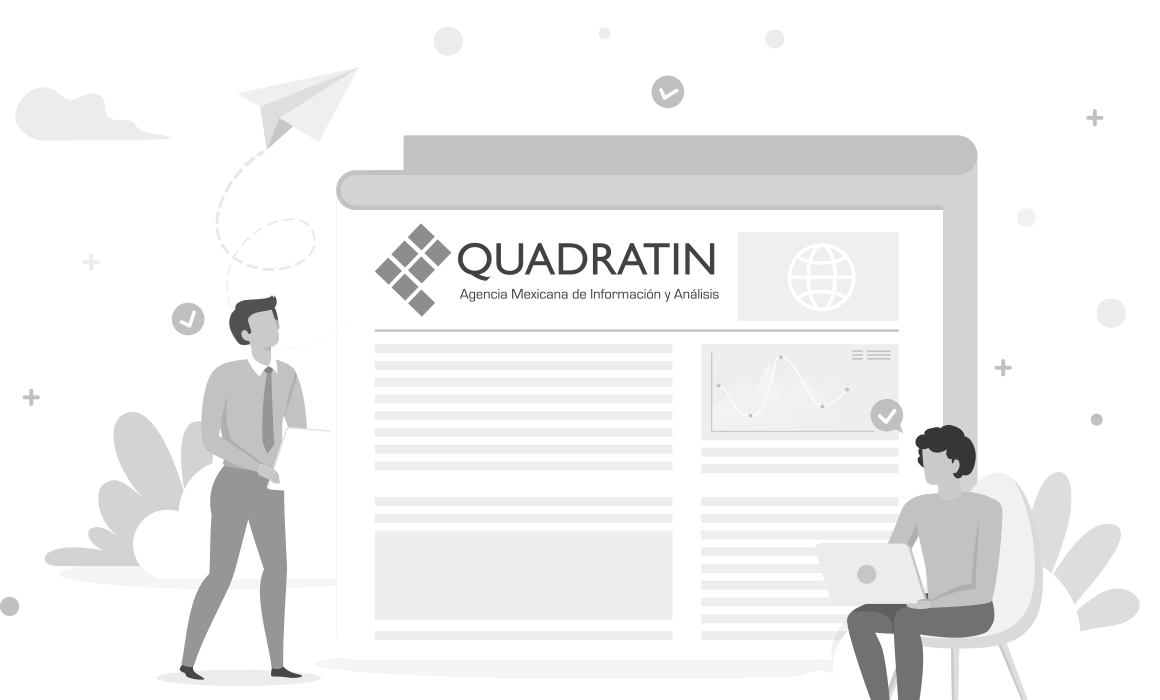
Oaxaca, Oax. 26 de septiembre de 2012 (Quadratín).-Esta es la hora dura del pueblo. Entre el rugir de los motores de camiones que se marchan de este lugar a toda velocidad y el calor que hace imposible a todo ser vivo encerrarse en una habitación para guarecerse. Después de tomar los alimentos del mediodía la gente busca refugio en la hamaca que cuelga del patio, tenderse a la vista de todos para que los ojos de quien vea haga correr un poco de aire fresco. Hora ingrata en la que otros se van y uno se queda a sufrir el calor. Hora difícil en que el cuerpo inicia su balance, su estado de cuenta en desventaja. Arde la cabeza al recordar los asuntos olvidados de hacer por la mañana, la noche anterior. El agua regada en el piso vuelve el calor sofocante, que hace regresar al humano a vivir el pasado, en el espacio de las cosas olvidadas y que en un momento de intenso sufrimiento se recuerdan con dolor. Chillan los pernos desde donde cuelgan las hamacas. El sonido que producen esos fierros traspasa el cuerpo, el cerebro, se instala en el alma. Mientras todo esto ocurre el sudor resbala de nuestra cabeza a nuestro cuello en un presente perpetuo, aterrador. El presente es sufrimiento, dolor. Quisiera el mortal a esta hora ingrata creer en algo; en Dios, la virgen, los ángeles, en toda la corte celestial que nunca padece el calor. El hombre sufre, la mujer sufre. Las bestias padecen buscando la sombra fresca. Pobres de ellas, no tienen una idea de Dios. El dolor de cabeza entra al cuerpo por la boca, pasa por los dientes y los hace polvo hasta llegar a instalarse en la bóveda craneal. Hora en que nadie anda por la carretera. Una mujer me dijo un día al ver que no la amaba: agarra una piedra y pégale a tu corazón al mediodía en la carretera. Nadie camina por esa carretera infinita y por la cual nosotros nunca transitaremos. Ni los idiotas, ni los mendigos ni los borrachos. Nadie, lo que se llama nadie. Ah, sí, ya sé: sólo un hombre se atreve a salir al sol, a la carretera, cargando su televisor en busca de un radiotécnico. Hora de tirarse al pie del limonero para recibir el frescor que producen sus diminutas hojas. Pero las hormigas defienden con valor de combatientes del desierto su territorio. Y sale más caro el remedio que la enfermedad.
Pedimento de mano
Una mujer avienta cohetes al cielo en una calle sin pavimentar que se escurre a las faldas del cerro, junto a un río que corre lento rumbo al mar. Suben al empinado camino del cerro en peregrinación, no son más de diez personas que se evaporan bajo la intensa luz del sol del atardecer. En la cabeza de esta mujer va la idea fija de convencer a los padres de una joven para que acepte por esposo a un pariente de ella. Abajo, donde corre el agua sin prisas, permanece estancada la nube de mosquitos; arriba, en la cúspide del cerro sin árboles, en medio de un caserío disperso, ladran los perros. Ella, la mujer de los cohetes, da lentas fumadas a un largo cigarro; la pequeña luz que desprende un hilo de humo blanco, ilumina por un momento su oscuro rostro. La mujer acerca la lumbre del cigarro a la mecha del cohete. La nube de humo que desprende el artefacto previo al estallido, hace que la mujer entrecierre sus ojos. Sale veloz el cohete de sus manos. Ella abre los ojos para observar el estallido en los cielos. Sonríe. En esa tarde, los vecinos del barrio escucharán las detonaciones y sabrán que alguna joven del rumbo estará próxima a contraer matrimonio.