
Confirma SSPC disparos en baile de Amoltepec; tesorero se autolesionó
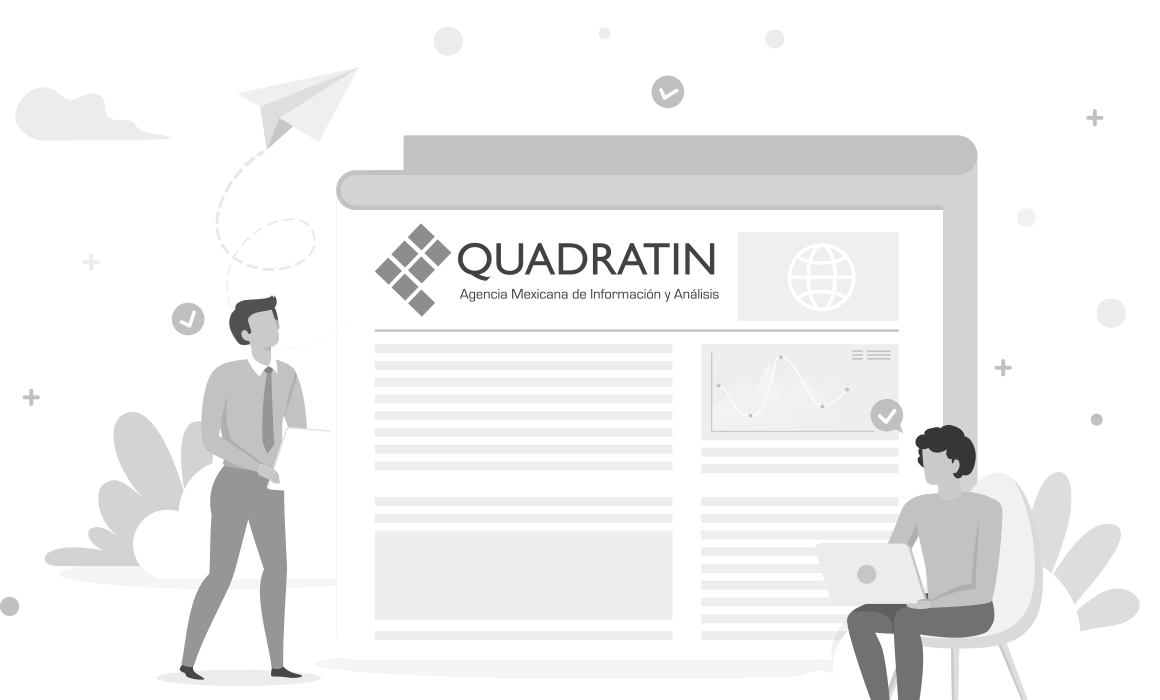
Oaxaca, Oax. 25 de julio 2012 (Quadratín).- Eran las seis de la mañana, el Maldito silbó dos veces junto a la ventana de José Luis Rodríguez, el Puma: ya es hora, se dijeron sin mediar saludos. El barrio no abría sus ojos a la modorra del sábado, a su mañana y mediodía frente al televisor.
Agarraron por la calle Tamaulipas. En el fondo del valle, con la media luz del amanecer, se podía observar el humo que se levanta de las casas. En la calle que desemboca en la escuela Motolinía apareció lastimado el Caballero del Acordeón, ando jodido, hermano. Como ellos, andaba sin rumbo, sólo buscaba con quien platicar, hasta que esto termine.
Sus pasos los llevaron donde Macrina hacía tortillas para vender. Allí, entre el llanto de un niño y canto de los gallos, el Maldito tiró la primera piedra: una noche salí a caminar, el calambre de mis piernas no me dejó dormir y agarré la calle, antes de llegar al puente se emparejó a mi paso un perro negro, enorme. Recorrí muchas calles y el perro no se apartó de mi camino, por lo contrario, me condujo a un lugar desconocido hasta ese momento para mí, allá por las vías del ferrocarril, donde encontré a una buena mujer que me dio de beber y alimentó mi cuerpo. Por la tarde, cuando salí de aquel lugar, el perro ya no estaba. Nunca más lo volví a ver, y miren que estos calambres no me dejan. Ahora salgo de mi casa por las noches, temo enloquecer si permanezco en mi habitación y no encuentro la presencia protectora de esa bestia
El aparato de sonido del barrio inunda las calles con el anuncio de los lugares donde venden guisado de pollo, lomo horneado, chicharrón. Las mujeres salen a la calle con las canastas apoyadas en sus caderas. Un cielo azul, alto, limpio, las cuida. Las mujeres caminan y ríen a carcajadas. Macrina puso frente a los tres hombres mezcal y cerveza y las sobras de la comida del día anterior, costillas de cerdo fritas en salsa verde.
El Puma revira: esto que diré no tiene que ver con muertos y aparecidos o con bestias de ultratumba, tiene que ver con algo más nuestro, con el mar. En los muelles donde embarcan hacia otras naciones el grano que producen nuestros campos encontré a un viejo oficial de cubierta. Llegaba por esos rumbos para recordar su vida de marino con los gritos de los estibadores al momento de hacer maniobras de carga. Mantenía en su rostro el gesto del que ya no espera nada de la vida y del cuerpo, sólo conservar sus recuerdos. Juntos recorrimos el muelle y nuestros pasos nos llevaron a las cantinas y tabernas donde los estibadores mitigan el dolor de sus cuerpos con cerveza y aguardiente. Hizo sentar a la mujer más hermosa del establecimiento entre nosotros e inició su conversación mientras su mano andaba y desandaba la cadera de la mujer. Recorrió los mares de los países del Norte y del Sur, los puertos del Trópico sin enloquecer ni llorar por el terruño, dijo.
En cada arribo casó con una mujer nativa de las aguas que besaban la proa de su navío. Era un hombre sin par, de sus matrimonios obtuvo la nada ridícula suma de sesenta y cuatro hijos. En San Francisco casó dos veces, y mira que los gringos son escrupulosos con sus leyes. Habló de los puertos del Canadá, Brasil y de los archipiélagos orientales. Pero sus ojos se llenaron de tristeza cuando recordó el asesinato de uno de sus hijos, allá en las costas de Guerrero. Hizo lo que todo padre debe hacer, dijo, vengó la muerte del hijo y regresó a su casa con la pistola que le arrebató la vida a su pequeño. Su mano ya conocía todos los caminos de esta vida, en la tierra y el mar. Dejó de acariciar a la mujer. Después durmió en la mesa, como hombre sin pena. Mientras despertaba la mujer se ocupó en el cuarto conmigo; luego, al despertar, marchamos a otras tabernas siguiendo las voces de los estibadores ebrios. Recuerdo que se hacía llamar Capitán Garibo.
Afuera seguía el sol fuerte y el cielo alto. El barrio digería su almuerzo. Los tres hombres discutieron un buen rato sobre la pertinencia de que un hombre tuviera tantas mujeres en su vida. Eso es un sueño, dijo el Maldito, porque al final de la vida caes en la cuenta que de tantas mujeres que pasaron por tus ojos no llegaste a poseer a ninguna. En ese sentido la historia del Capitán Garibo no es un sueño, dijo el Caballero del Acordeón, porque si no es dado al hombre por la divinidad llegar a poseer a ninguna mujer, es bueno desafiar los designios al intentar poseerla cuantas veces te sea posible en la existencia, eso sería realmente importante. José Luis Rodríguez, el Puma, aseveró: yo sólo cumplí con poner en la mesa esta historia, los comentarios son por cuenta y riesgo de cada uno de ustedes. Macrina sonrió desde lejos y acercó a los tres hombres unas tortillas calientes y mezcal y cerveza. El barrio ya no era sábado ni domingo ni lunes, era una historia que cuentan tres hombres.
El Caballero del Acordeón, con voz pausada, dijo la historia que le correspondía decir: conocí a los capitanes de la mar, me tocó servir a ellos, allá en otro tiempo de mi juventud. Aquellos hombres eran dados a las grandes reuniones, no como ahora. Llegué a conocer a un capitán que era capaz de comerse a una vaca él solo. Otros preferían gastar sus vidas y el dinero con la bebida, las mujeres. Cuando coincidían los capitanes, era cosa de cuidado. En verdad que en esos empleos se arriesgaba el cuerpo, más nosotros, los músicos. Sus manos hicieron un movimiento de buscar una pistola o el teclado de su acordeón, pero el hombre andaba desarmado. Los capitanes de la mar eran hombres que sabían beber, comer y amar. No puedo decir más de ellos, porque sería faltar a sus nombres.
Afuera ya era la noche más cerrada. En el barrio las estrellas miraban las calles habitadas por el viento. Los tres hombres abandonaron la casa de Macrina. En la hornilla los rescoldos de la lumbre estaban fríos. La mujer refrescaba su cuerpo en la hamaca cuando se incorporó para hacer la cuenta de lo consumido. Cobró y cerró su puerta con candado, porque es bien sabido que el hombre que bebe alcohol es terco, como muerto que regresa a recoger sus pasos, sus voces.